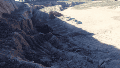“Pero si insisto
Yo sé muy bien que conseguiré”
*
Cerca de la revolución y después, la Argentina por venir ya daba señales de un futuro prolífico en grandes discusiones que iría dividiendo, como ocurre con la mitosis, el pensamiento político en células diferentes, aunque a diferencia del proceso biológico, las nacientes conservaban los genes pero no eran idénticamente iguales. Más bien, todo lo contrario.
“La primera grieta patria ya nace en 1810: a los 5 minutos de que se habían sentado en la primera junta, Saavedra y Moreno ya se hicieron un ‘fuck you’ entre ambos y ahí tuvimos la primera gran división. La grieta es una constante de la historia argentina. Donde vos, a lo largo de estos 215 años, ponés el dedo, te aparece la división, el enfrentamiento”, razona con algo de humor el historiador Esteban Dómina.
Este domingo se cumple un nuevo aniversario de la colocación de la piedra basal de nuestra independencia: el momento en que una vanguardia encabezada por Manuel Belgrano, su primo Juan José Castelli, Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, Domingo French y Antonio Beruti, entre otros, lograron sacar del poder al virrey Cisneros, representante del poder español, y conformar la Primera Junta de Gobierno encabezada por criollos. Un hecho de enorme importancia en la construcción de Argentina como país y que, como ocurre con sucesos de ese calibre, está rodeado de mitos.
*
Cerca de la revolución
El pueblo pide sangre
“Esos días no fueron pacíficos. No hubo tiros porque el bando español no tenía armas: su hubiera tenido, habría habido tiros. No hubo sangre, pero el forcejeo fue tenso y estuvimos al borde de un enfrentamiento armado. En la réplica escolar, los eventos se evocan y recuerdan quizás de un modo ingenuo: ahí está todo bien, las chicas bailan el pericón y a los pibes se les pinta la cara con corcho quemado y gritan ‘viva la patria’, pero no: no fue una jornada festiva. Hay que tener en claro que fue una jornada política intensa, donde se jugaba nada menos que el poder”, dijo el historiador cordobés en Punto Medio (Radio 2).
Según cuenta Dómina, el virrey y su círculo intentaron mantener el control del territorio a pesar de que el cabildo abierto del 22 había resuelto reemplazar a Cisneros y designar en su lugar una junta de vecinos notables de Buenos Aires. El 24 de mayo, “los operadores de Cisneros, el bando españolista, armaron una junta trucha. ¿Presidida por quién? Por Cisneros. Por lo que era casi una burla para esta vanguardia que había obtenido un valioso triunfo en el cabildo abierto. Allí Belgrano, el numen de esta revolución, habría dicho la famosa frase: ‘Juro a mi patria y a mis compañeros que si a las tres de la tarde de mañana el virrey no ha renunciado… lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza’. Quizás temiendo que el general cumpliera con su promesa, Cisneros renunció”.
Ahora, ¿por qué el bando español no llevó su resistencia al campo de las armas?: “Lo que pasó es que Cornelio Saavedra y el resto de los regimientos de plaza se inclinaron por la movida revolucionaria. Por lo que el bando español, que no eran pocos, no tuvo fierros para luchar. Entonces no tuvieron más opción que aceptar (de mala gana, por supuesto) que se instalara la Junta de mayo”.
Sólo el comienzo
El analista remarcó que “si viéramos la historia argentina como si fuera una serie de Netflix, esta sería sólo la primera temporada. Aún faltaba rato para declarar la independencia. Fíjense que se tardaron 6 años más en lograrla, porque esta gente, esa vanguardia, tenía claro que esta decisión la estaba tomando el Cabildo de Buenos Aires; es decir, sólo un puntito del enorme Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba cuatro países actuales: además de la República Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se llamaba Alto Perú. Entonces, los tipos decían: ‘Vamos a ver qué onda cuando esta novedad llegue al resto del virreinato’. Porque se llevaban más de dos siglos de lealtad y fidelidad al rey de España. Ese día fue el primer paso. Lo rajaron al virrey y se instaló una junta presidida por Saavedra”, agregó.

La guerra de verdad, cruenta y sangrienta, comenzaría poco después: “El virrey se fue a Montevideo. Y Montevideo no se plegó: el cabildo de esa ciudad dijo: ‘No. ¿Por qué vamos a acatar una junta porteña?". Pasó lo mismo en Paraguay, pasó lo mismo en Córdoba. O sea, no era fácil que el resto del Virreinato, con esa tradición colonial que existía, aceptara alegremente que ahora los mandara una junta porteña. Y se plantaron”.
“Cisneros pasó primero a Montevideo, después se fue a España y vino otro virrey a establecerse en lo que hoy es Uruguay, Pascual Vigodet. Y este llegó directamente a hacernos la guerra. Porque ahí sí hubo guerra con la Banda Oriental, con el Alto Perú, en el Paraguay. La cosa inmediatamente viró hacia un estado mucho más complicado”, explicó.
De paraguas, peinetones y escarapelas
En el amplio universo de símbolos que giran alrededor del 25 de mayo, están los paraguas abiertos en la Plaza de la Victoria (hoy Plaza de Mayo), las “empandas calientes para las viejas sin dientes”, las damas antiguas (para nosotros) con vestidos largos y peinetones y las escarapelas repartidas alegremente por French y Beruti. Pero mucho de todo eso es una fábula floja de papeles.
“En la historia tal como la conocemos se plantea que ese día en Buenos Aires llovió, porque en las imágenes posteriores se vio gente con paraguas. Y en realidad, uno dice: ‘¿Paraguas, che? Difícil, porque el paraguas por entonces era una prenda de lujo’. Acá no había fábrica de paraguas, era un producto importado: de modo que difícilmente hubiera paraguas en la plaza, porque la gente que allí estaba, entre comillas y con total respeto, era el ‘bajo pueblo’. No eran las clases altas”, inicia Dómina la deconstrucción de la mitología del 25.
“Por otro lado, en el relato tradicional French y Beruti eran dos buenos muchachos que ingenuamente repartían cintitas. Pero si yo les digo que el nombre de la organización que dirigían era ‘Los Infernales’, partimos de la base de que no eran ángeles precisamente. French y Beruti traían la gente de los suburbios, con los facones y los trabucos debajo del poncho, para que estuvieran en el aguante de lo que pasaba en el Cabildo y, según cómo terminara esa historia, entraran o no en acción. Si adentro no pasaba lo que la gente ésta quería, se pudría todo”.
Con respecto a las cintillas repartidas por el dúo en la plaza, “se sabe, o por lo menos muchos creemos, que efectivamente se entregaban para distinguir la fuerza propia de la ajena: para que, si se armaba la podrida, supieran quiénes estaban del lado de la revolución y quiénes no. Era un distintivo, porque justamente la tarea de French y Beruti, lo que les tocó en la organización fue estar ahí, en la plaza, mientras que los otros estaban adentro en la deliberación”.
Otra de las imágenes más difundidas de aquellos días en los manuales escolares son las damas de vestido, faldas y peinetón. Dómina también lo pone en duda: “Difícilmente eso sea cierto porque la mujer, lamentablemente, estaba excluida en el formato colonial. La mujer era de la casa, del hogar y de la familia: no ejercía ningún cargo público ni nada. De hecho, cuenten ustedes cuántas mujeres había en la primera junta. Pero cuando se remueve un poquito esa arena, aparece que las mujeres sí estuvieron presentes”.
“Las mujeres de todos estos patriotas acompañaron, estuvieron y estaban tan convencidas como ellos: Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña, Guadalupe Cuenca de Moreno, Angelita Castelli Lynch, Juanita Pueyrredón aparecen en las crónicas que felizmente van saliendo de allá abajo, de las catacumbas, porque el relato histórico tradicional también tiene un fuerte sesgo masculino porque fue hecho por los hombres. Y en realidad la mujer estuvo, como estuvo antes con la invasión de Inglaterra y como va a estar después, en la guerra. Por eso es justo que hagamos un homenaje a esas mujeres que también estuvieron presentes en la primera hora patria”, pidió.
Finalmente, y para contrarrestar tanta leyenda tambaleante, el historiador hizo una concesión gastronómica: “Sí es cierto que había empanadas y pastelitos, aunque quizás eran diferentes a los actuales. Había ese tipo de comida porque ya existía una fusión de la cocina tradicional, que viene de nuestros pueblos originarios, con la cocina española. Se comía mucho el puchero, que era una institución ya en ese tiempo; los guisos. En las casas patricias se almorzaba tarde: 3, 4 de la tarde, y había varios platos. La servidumbre iba cambiando los platos y después pasaban a los postres, el almíbar: todo eso viene de esa época, en las casas de las clases altas”.
“En cambio, en el bajo pueblo estaba la famosa ‘olla podrida’. Como no había gas natural ni nada de eso, había una olla que ardía día y noche, a la que se le iba agregando leña y se le iban tirando cosas. En aquel entonces la carne era muy dura. La hacienda no era Aberdeen-Angus: era la hacienda baguala, caminadora, huesuda. Y entonces la carne era muy dura, por lo que había que hervirla durante horas para que se pudiera medianamente comer. Además, no había posibilidad de conservar los alimentos en frío. Entonces, si a la carne la dejabas un poquito más de la cuenta, empezaba a echar olor ahí nomás. Por eso, la olla era muy utilizada en aquellos tiempos”, develó.

*
Y si mañana es como ayer otra vez Dómina cree que es posible advertir ya en aquella primera fuerza política genuinamente nacional el gen de la división que reluce y domina aún en nuestros tiempos: “La primera grieta patria ya nace en 1810: a los 5 minutos de que se habían sentado en la primera junta, Saavedra y Moreno ya se hicieron un ‘fuck you’ entre ambos y ahí tuvimos la primera gran división. La grieta es una constante de la historia argentina. Donde vos, a lo largo de estos 215 años, ponés el dedo, te aparece la división, el enfrentamiento”. “Si miramos 1810 y de golpe, miramos lo que ocurre hoy en día, te diría que a los argentinos nos cuesta mucho, como se dice todavía en el campo, ‘cinchar pa’l mismo lado’. Ser capaces de dejar de lado las divisiones, las mezquindades, las ambiciones personales”, dedujo el narrador. Y concluyó con un lamento mezclado con reclamo: “Este país lo tiene todo. ¿Qué no tenemos? ¿De qué nos quejamos? No nos podemos quejar de nada: los argentinos seríamos unos llorones si dijéramos que nos faltó algo. No nos falta nada, tenemos todo. Lo que nos falta es la capacidad de empujar para el mismo lado, de tratar de dejar las divisiones aunque sea por un rato, para hacer de este país el que soñaron esos padres fundadores”.
Lo que fue hermoso será horrible después